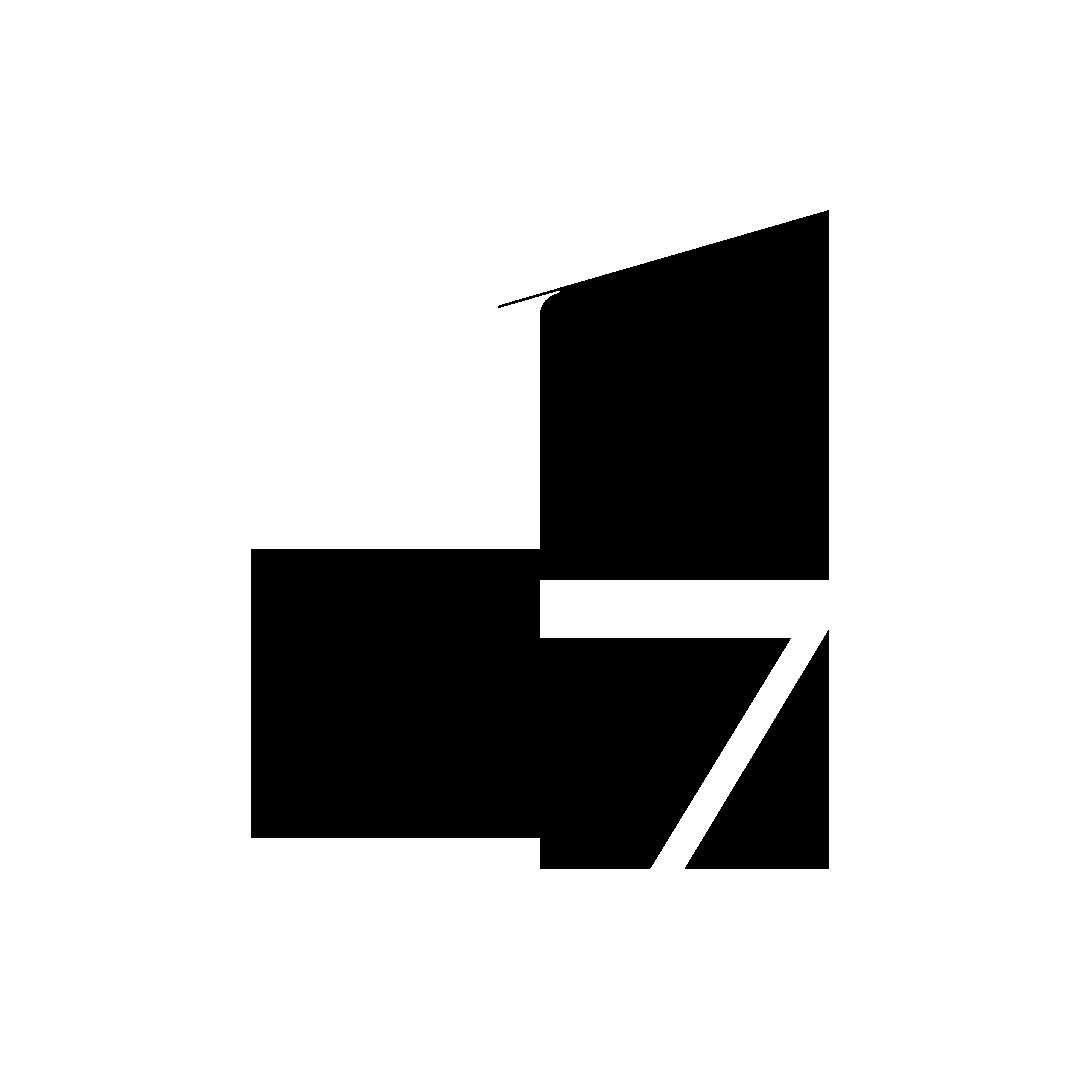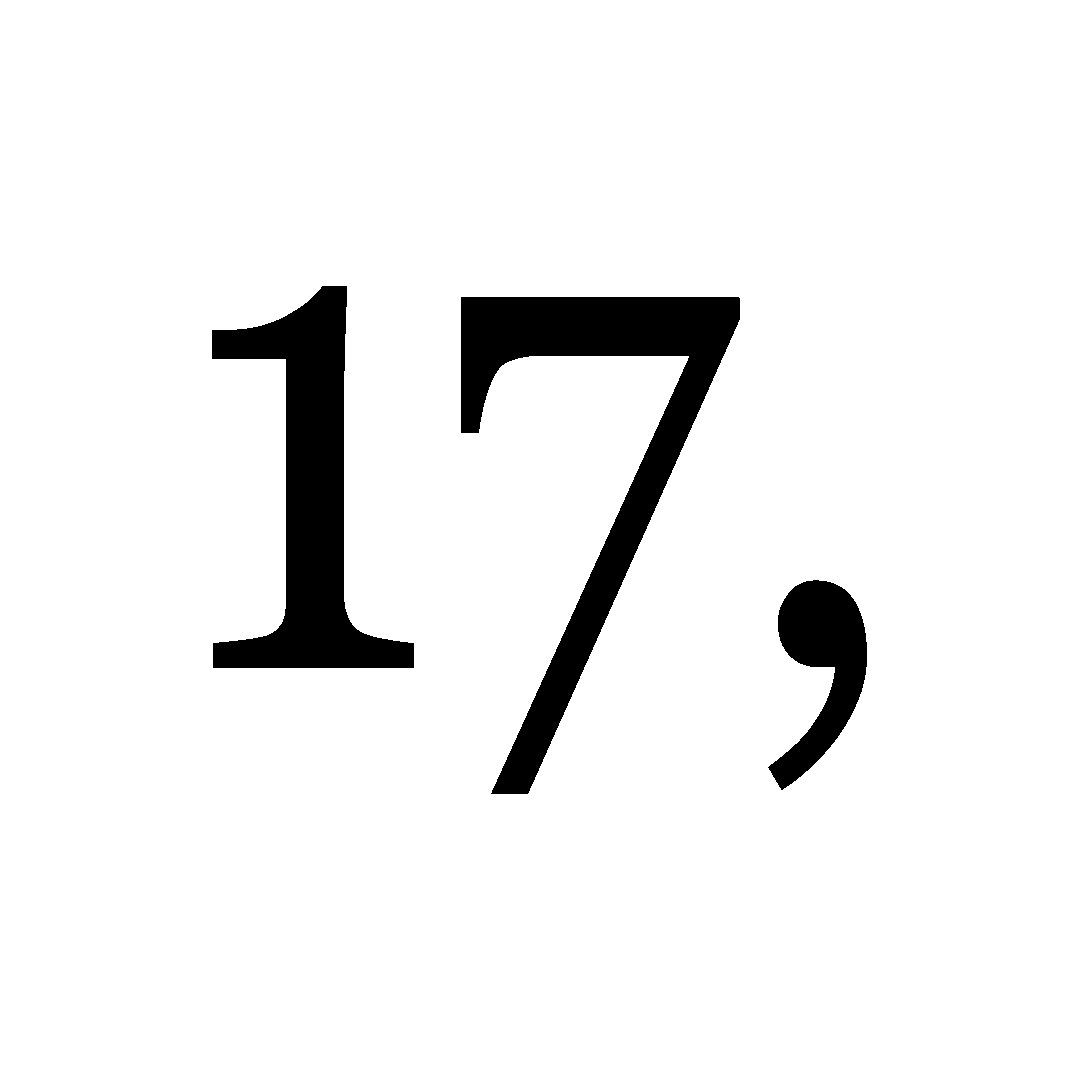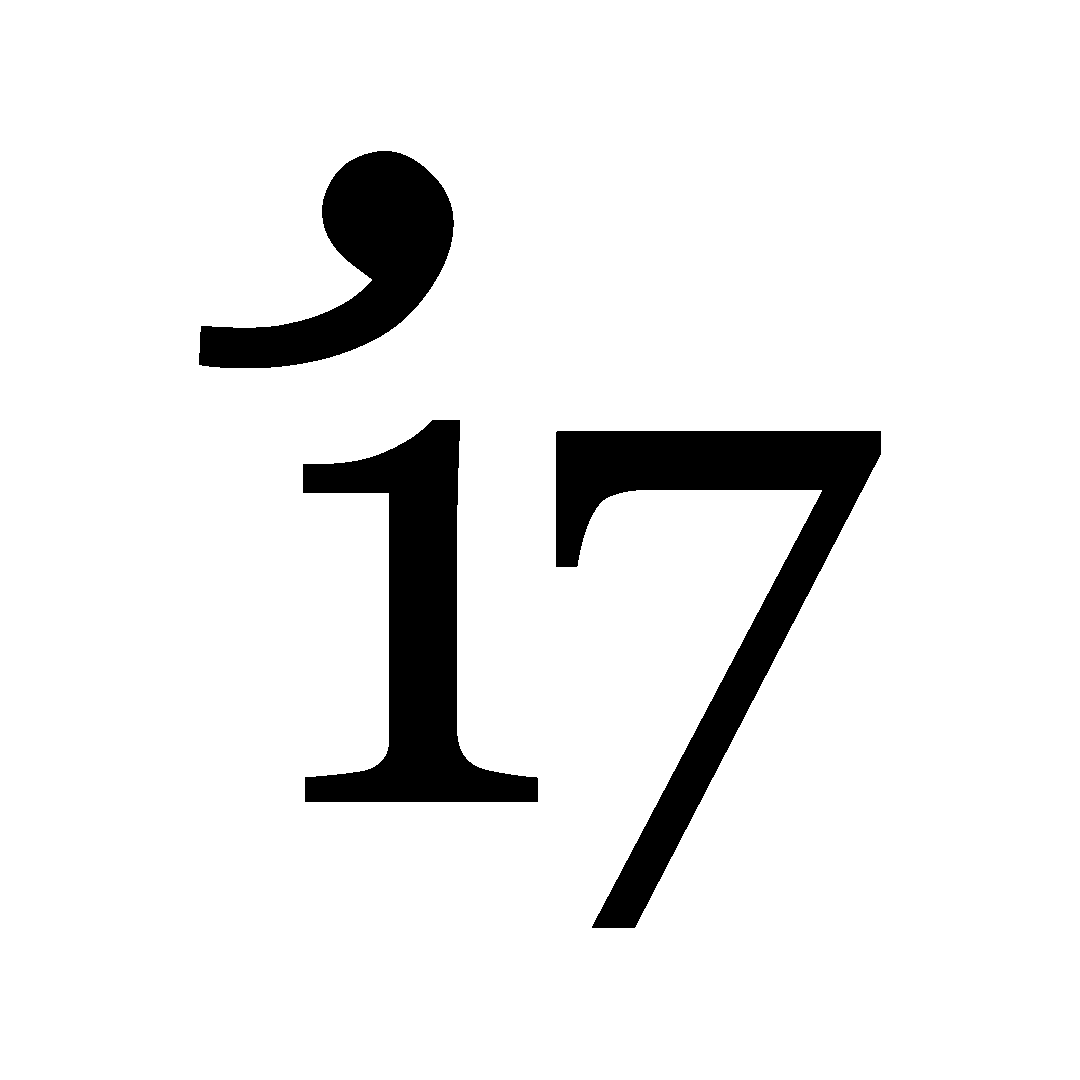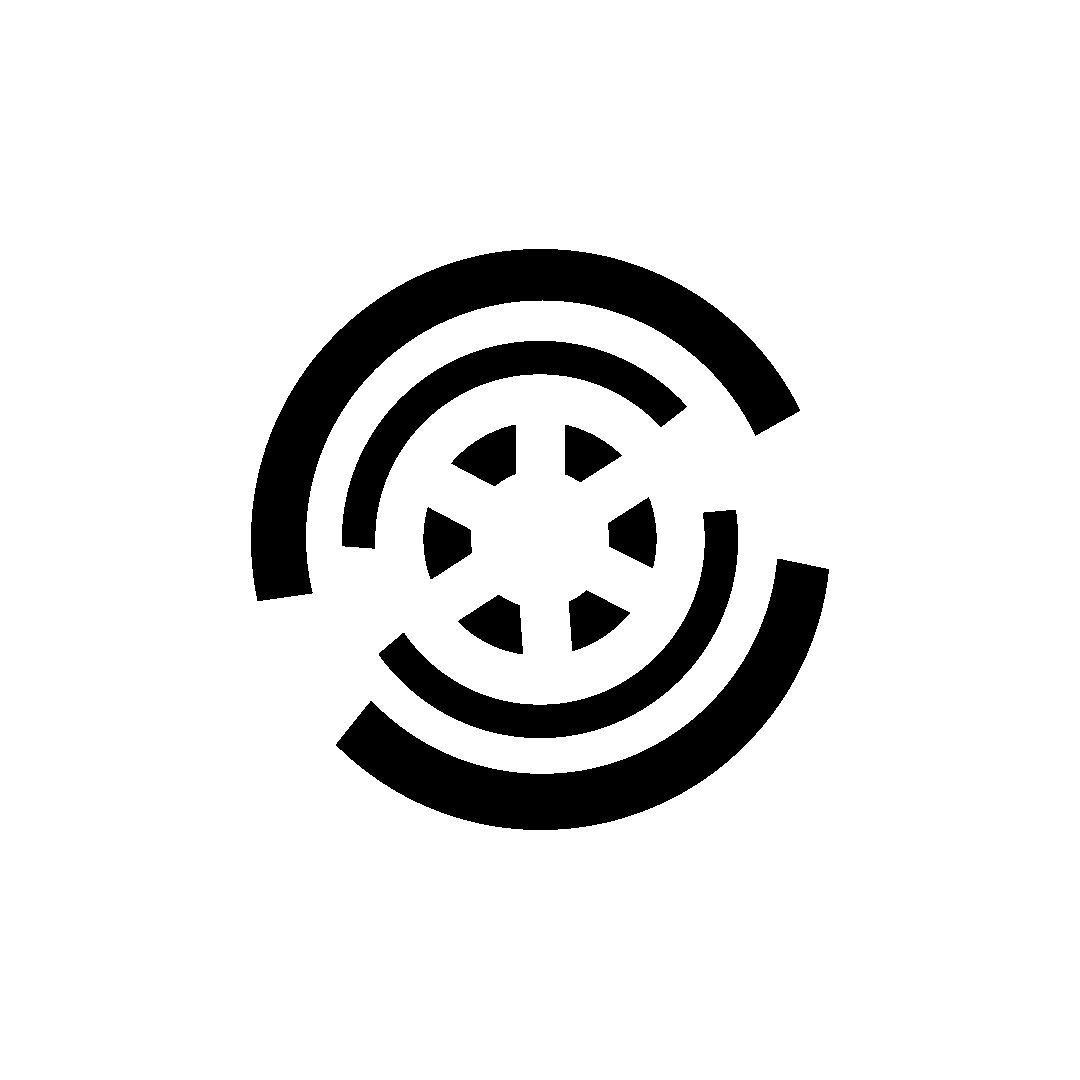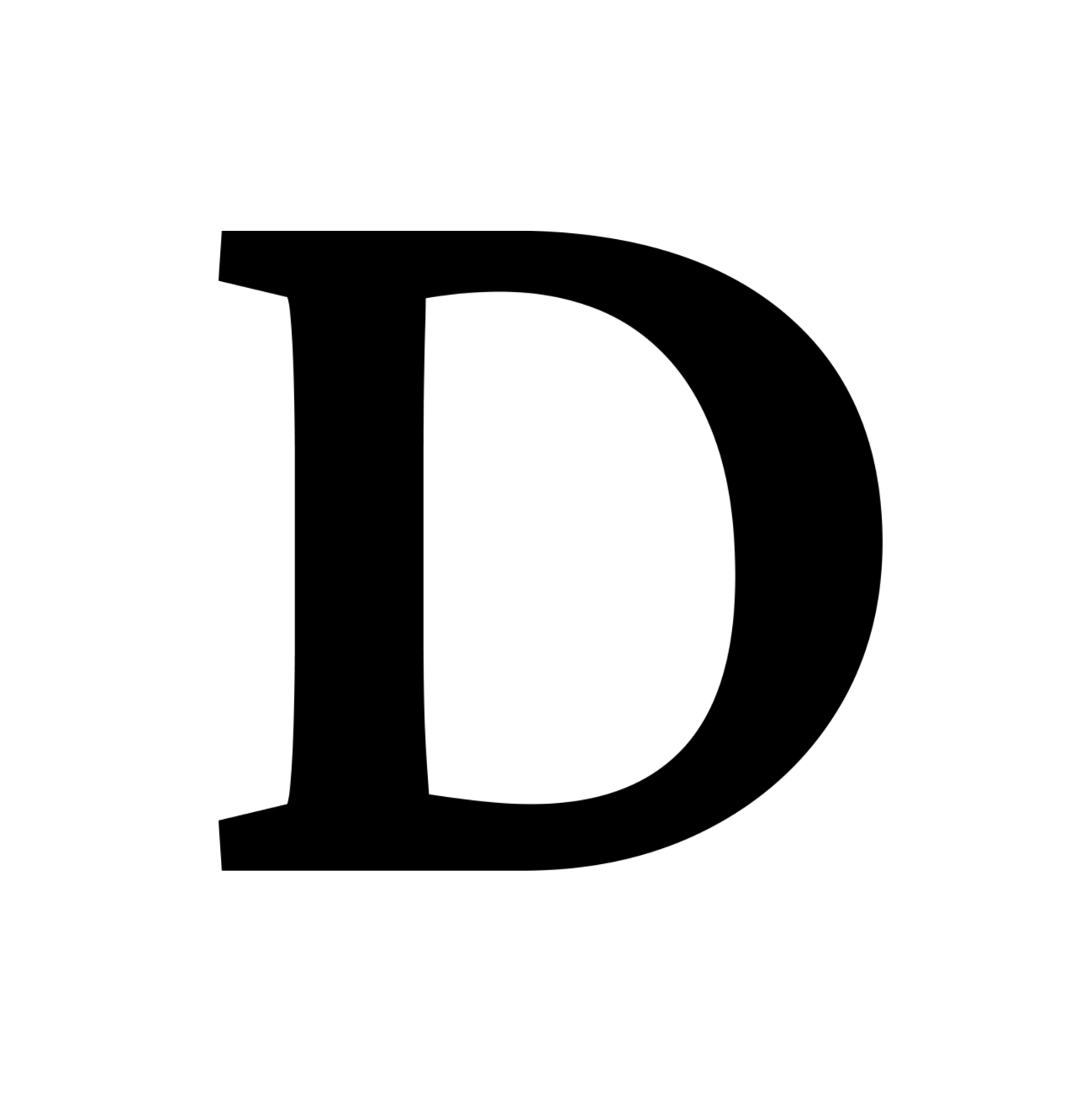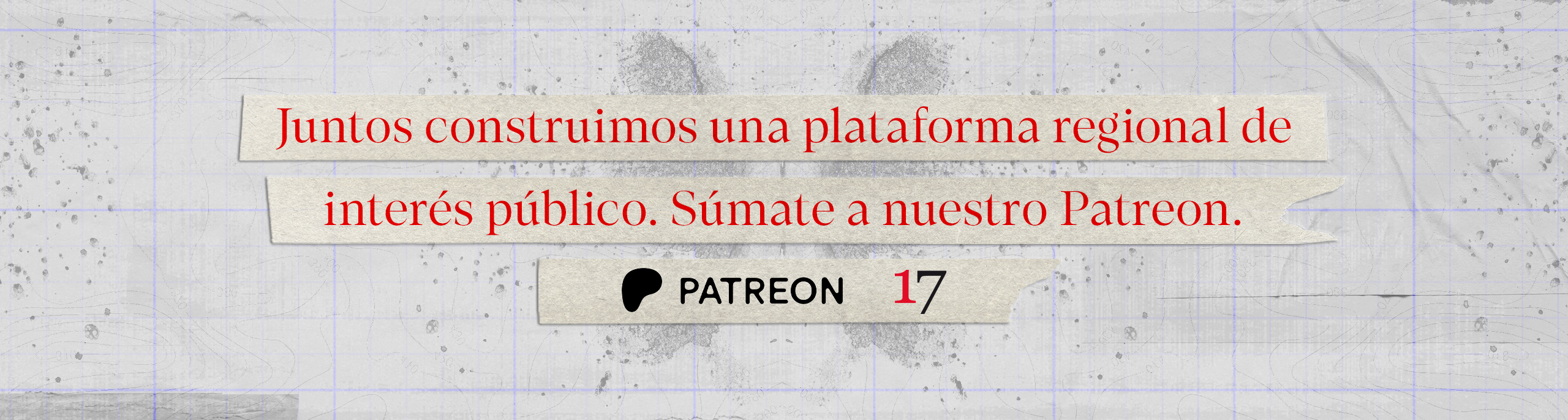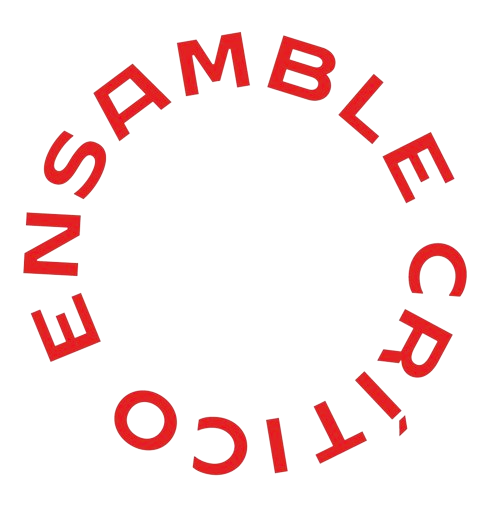17, Instituto
17, Instituto
¡Ahora todo 17 en un solo lugar!
Accede aquí a todas nuestras ofertas en materia de investigación y consultoría, formación a nivel Posgrado y cursos libres de Extensión, la Cátedra de Estudios Críticos Avanzados, 17, Editorial, el portal editorial Diecisiete y 17, Radio. Conecta también con nuestros nuevos emprendimientos sociales y culturales asociados con el nuevo Ensamble Crítico: la red social Mutual, el centro de intercambio de productos y servicios Mercado flotante y la plataforma para nuevas iniciativas Critical Switch.¡Bienvenid_s!